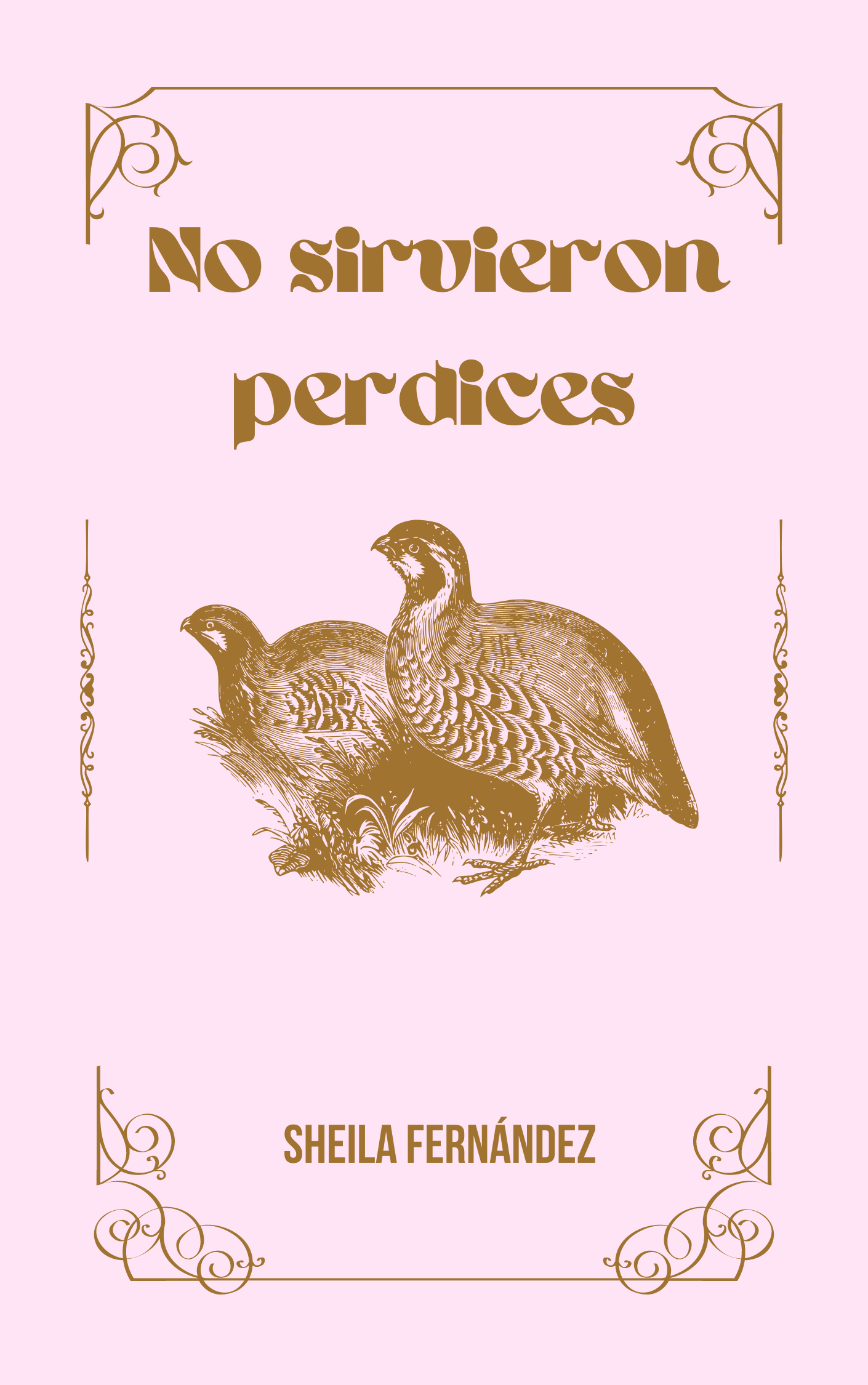No sirvieron perdices
¿Y comieron perdices? Disculpa, no. No me lo creo. No, no, yo de perdices, nada. Y no fue porque no quisiera, créeme, una crece soñando con ellas. Desde bien niña te lo enseñan: comerás perdices, comerás perdices, y acabas fantaseando, todos esos meses (o años) que te encierran en tu torre, con el sabor exacto que tendrá el dichoso pajarraco para ser tan gran recompensa. Es lo que nos cuentan: si eres bonita y educada, algún día comerás perdices. Si aguantas lo de la torre y el dragón, un día comerás perdices. Si no desesperas en el camino de vuelta, en la grupa de esa mula sucia, mientras cruzas ciénagas y zarzas venenosas y tu noble caballero, que es un muchacho con acné, es incapaz de encender la hoguera, o desollar una liebre, o asarla como los dioses mandan, cuando por fin, por fin lleguéis a casa, comerás perdices.
Así que vas con los ojos cerrados y respiras hondo y piensas: perdices, perdices. Te imaginas el aroma y el sabor y el sonido de los cubiertos de plata en el gran banquete de palacio. Y, luego, resulta que no.
No, que no les quedan perdices. Que, entre dragones, brujos, bandidos, guerras y demás, la cría de aves del reino está en crisis y no hay manera de conseguir al maldito animal para el festín y la boda.
Dicen, no, milady, tiene que entender la situación; las granjas y los campos son los primeros en sufrir las consecuencias cuando ocurren desgracias así. Y al principio, te quedas calladita, ¿qué vas a responder a eso? Sólo querías lo que te prometieron, una perdiz regordeta y asada a la miel, nada más. Hasta que lo piensas y ya dices: ¿granjas?, ¿cómo que granjas? Si las perdices se cazan. En el bosque. Esa es la gracia. Mil veces nos lo han contado, lo del regreso a palacio y por fin poder bañarte, y ver por la ventana esa cacería con toda la corte, los sabuesos y los corceles blancos. Miles de veces una se lo imagina, todo el tiempo que se espera y se espera y se espera en la torre a que llegue el caballero y que, por favor, sea un poquito alto, y que, por favor, sea de los que se bañan, y que, por favor, no sea un bruto de los que sólo saben despilfarrar hidromiel y dar espadazos y tienen en sus aposentos cabezas disecadas de ciervos y calaveras de dragón. El caso es que una se lo imagina entonces, la cacería de la perdiz: a tu caballero y a tu señor padre a lomos de sus corceles, con el pajarraco bien cogido del pescuezo o de las patas para enseñárselo a toda la aldea y que simbolice buena fortuna. Todo irá bien y todo ha valido la pena, porque comeréis perdices.
El problema es que nunca nos hemos parado a pensar en esa fantasía, claro. Hicimos caso a tantos cantares y tantos romances, hemos querido encajar tanto y ser esa perfectísima dama, que no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, ¿cómo iba a ir mi señor padre, el rey, a cazarme una perdiz, si padece de gota desde mucho antes del tema torre y dragón? Si no le he visto levantarse del trono desde mis dulces siete primaveras, y sólo se mueve en palanquín. ¿Y me esperaba que fuera al bosque a por un pájaro para mi boda? Creo que las únicas perdices que sobrevivían en el reino eran las que tenía yo en la cabeza.
Y, ya antes de que te lo digan, sabes lo que vendrá. No, te responden los consejeros de palacio y las damas, los que te han educado para que sueñes con esos estúpidos pájaros toda la vida, no, las perdices no son autóctonas de este reino, milady, las criamos en macrogranjas y se encuentran en un terrible, terrible estado.
Eso te dicen. Y que si quieres ir a verlas. ¿Y qué vas a decir? Que sí, claro, seguro que alguna podrá salvarse, ¿no? Al menos un platito, un canapé de perdiz. Si son raquíticas, que hagan paté con ellas, al menos un trocito para probar a qué saben y decirles a todas las damas que sí, que fuisteis felices y comisteis perdices. Más o menos. Es lo que te mereces, después de lo que has aguantado. Y te miran así, como con vergüenza, y preparan el carruaje y la escolta y todo lo necesario para llevarte a la maldita macrogranja de malditas perdices.
Entonces las ves. Las perdices. Las de verdad, las que quedan.
Te manchas los zapatos de seda en una granja horrorosa que está llena de plumas y excrementos y cuajarones de sangre porque resulta que los bichos tienen una gripe y se están muriendo. Mala calidad en el alpiste, es lo que dicen, por culpa de la guerra. Y las cinco o diez que viven son raquíticas y desplumadas, están calvas y enfermas y tienen los ojillos sucios igual que una común paloma.
Las miras y las miras tambalearse en esas patitas y es como si saltaras desde lo más alto de tu estúpida torre, que igual es lo que deberías haber hecho. ¿Tanto, para qué? ¿Para esto? Si te comes uno de esos bichos, al día siguiente tendrás peste, o saben los dioses qué enfermedad.
Y volvéis en el carruaje, tu caballero y tú, en silencio y sin miraros. Hasta que sí le miras, y le ves que está entre pálido y verde, y no sabes si es por las perdices, o por la idea de cazarlas, o si va a convertirse en sapo y todo ese acné se le transformará en verrugas. El pobrecito no tiene la culpa de esto, seguro que a él también le han enseñado a soñar con perdices, pero lo piensas, no puedes evitarlo. Que, si se hace rana, abrirás la puerta y lo lanzarás al camino de un puntapié.
Y adiós boda, perdices y banquete, tú te vuelves a tu torre.
Pero, claro, eso no pasa, y lo único que dice el chiquillo es que después de su aventura ya no quiere ver ni un animal despellejado más en su vida, que no quiere comer carne, ni acercarse a una hoguera, o parrilla, o chimenea. Nada de fuego después del dragón, eso te dice.
Y tú, princesita de cuento, suspiras y te quedas sin perdices. En el banquete sirven jabalí, venado y pimiento relleno, y sólo coméis de lo último.
Desde entonces, lo he estado pensando y, de verdad, ya no me creo lo de las perdices. Tienen que ser una artimaña, la engañifa en la que caemos para hacer siempre y siempre y siempre lo mismo.
Así que ahora, cuando me dicen que comieron perdices, estoy segura de que no: sería faisán, o codorniz, o cisne, incluso.
¿Pero perdices? Ni de broma.
Nadie come perdices.
Otro cuento de princesas para febrero, y feliz Sam Va Lentín (con retraso, porque va lentín).

Escribí este relato el año pasado en el curso de relato, justo estaba saliendo de un pequeño slump dentro del propio curso. También es verdad que acababa de terminar la novela y había despejado la mente de huesos y chicos tristes, y esto salió.
Si te ha gustado, compártelo para que llegue a más pequeñas princesitas.
O te puedes suscribir, aunque ya no tengo más cuentos de estos (aún) y el próximo será de otro rollo.
Y si te caigo bien, pues coméntame algo, que el miércoles es mi cumpleaños y me pondré contenta.
Además, recordatorio de que nos hemos abierto Substack en Summer Tea también (nos encanta Substack) y puedes leernos por aquí, si crees que la poesía no es lo tuyo.
¡Gracias por leer, y feliz cumple a ti también si eres piscis!